He leído Cien años de soledad de Gabriel García Márquez cinco veces.
La primera fue por recomendación de alguien y porque soy tocayo del autor; la segunda fue a mitad de mi doctorado (muy dedicado a García Márquez); la tercera y la cuarta fueron cuando enseñé la novela como parte de un curso sobre literatura latinoamericana. Más recientemente, he releído el libro a raíz de la adaptación que estrena Netflix, algo que me emociona y alarma a partes iguales.
Cada relectura significa ponerse al día con un buen y viejo amigo: recuerdo cosas en las que no había pensado en años, y hay momentos que no he olvidado y que disfruto mucho volviendo a leer.
Lo más importante de todo es que en esta última relectura me he dado cuenta de que tanto la novela como yo hemos cambiado. Hemos envejecido, pero me encantaría pensar que hemos envejecido bien.
La historia
Publicada por primera vez en 1967, Cien años de soledad transcurre en Macondo, un pueblo imaginario de Colombia basado en Aracataca, la ciudad natal de García Márquez. El libro comienza con el personaje del coronel Buendía en una de las frases iniciales más cautivadoras de la literatura del siglo XX:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
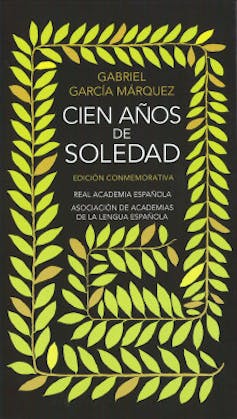
RAE
De esto podríamos deducir que el protagonista del libro es el coronel Aureliano, pero no; aquí la protagonista es la familia Buendía.
La novela cuenta la historia de esta familia a lo largo de siete generaciones (la mayoría de los lectores necesitan un árbol genealógico para seguir la pista, y casi todas las ediciones lo incluyen). Se remonta a José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que encontraron Macondo en medio de la selva, y termina aproximadamente 100 años después con el bebé Aureliano, el niño maldito que nació con cola de cerdo.
Cien años de soledad es divertida, trágica, sensual y política. La novela explora el tiempo cíclico, la metaficción, los tabúes sociales, la historia de América Latina y, más concretamente, la de Colombia.
Los Buendía están constantemente enredados en apasionados y malsanos amoríos, impulsados por sus obsesiones, perseguidos por sus secretos. Los miembros de cada generación repiten, o responden, a las decisiones destructivas de la anterior, a los patrones de comportamiento con los que se han criado y en los que se han encerrado.
La llegada a Macondo de una compañía bananera estadounidense sin nombre trae la modernidad al pueblo, y le da a García Márquez la oportunidad de hacer un comentario histórico y político sobre un capítulo a menudo ignorado del pasado de Colombia: la “masacre de las bananeras” de 1928.
Los acontecimientos que describe su novela son sorprendentemente similares a la masacre real que tuvo lugar en la ciudad colombiana de Ciénaga, donde los trabajadores de la United Fruit Company estadounidense se declararon en huelga para exigir salarios justos y mejores condiciones de trabajo. Los empleados fueron ametrallados por el ejército colombiano a instancias de la compañía. Se desconoce el número de muertos, pero se calcula que fueron miles. El hecho de que una empresa poderosa pudiera salirse con la suya, y luego negar tranquilamente la masacre con impunidad dio lugar a la creación del término “república bananera”.
El estilo de García Márquez es un placer de leer. Sus frases largas y fluidas enlazan subordinada tras subordinada de pensamientos y descripciones sorprendentemente poéticos pero conmovedores. En el libro vemos el nacimiento de una sintaxis elaborada extraordinaria. La culminación de esto se puede encontrar en lo que algunos consideran la mejor obra de García Márquez, la posterior El otoño del patriarca. El último capítulo del libro –las 50 páginas– consiste en una sola, e impresionante, frase.
¿Realismo mágico?
Hay magia en Macondo, pero en la novela de García Márquez la magia rara vez justifica la sorpresa o la emoción. Cuando José Arcadio Buendía descubre la fórmula alquímica para convertir los metales en oro, su hijo se apresura a decirle que su lustroso tesoro parece “mierda de perro”.
Para regocijo de todos, el cura local de Macondo, el padre Nicanor Reyna, levita cuando bebe chocolate caliente, hasta que el truco se vuelve irritante y es abatido por los militares.
Una descendiente de los Buendía, Remedios la Hermosa, es tan incomprensiblemente atractiva, y su aspecto tan puro y sobrenatural, que asciende al cielo, como Jesús. A diferencia de Jesús, su ascensión no se produce tras una crucifixión y resurrección, sino mientras saca la colada (que, inconvenientemente, se lleva con ella).
Cuando los lectores escuchan el término “realismo mágico”, el primer autor que les viene a la cabeza suele ser García Márquez. Es un estilo de escritura en el que suceden hechos sobrenaturales, mágicos, y los personajes que los viven creen que son normales. La magia es mundana, incluso molesta.
Es diferente de la fantasía, en la que hay un sentimiento de asombro asociado a la magia, y también es diferente de “lo fantástico”. Según el crítico Tzvetan Todorov, este último es un estilo de escritura basado en la duda, en el que el lector no está seguro de la naturaleza de los acontecimientos que tienen lugar –fantásticos o no–, y la trama suele estar impulsada por la resolución de ese misterio. Se trata, por supuesto, de generalizaciones; el mundo de la literatura fantástica no es un mundo, sino un multiverso, y abundan las excepciones a lo anterior.
El término “realismo mágico” fue acuñado en 1925 por el crítico de arte Franz Roh, que lo utilizó para describir un estilo de pintura que hoy clasificaríamos como postexpresionismo.
Las décadas de 1940 y 1950 vieron el auge de dos pilares de la literatura latinoamericana: el argentino Jorge Luis Borges y el cubano Alejo Carpentier. Borges y Carpentier sentaron las bases de lo que hoy llamamos literatura del realismo mágico, y del famoso movimiento literario de los años 60, el “boom latinoamericano”, durante el cual autores como Carlos Fuentes (México), Mario Vargas Llosa (Perú) y Julio Cortázar (Argentina) fueron muy leídos y elogiados en todo el mundo.
El “detonante” del boom fue Cien años de soledad.
El impacto de la novela
Obra verdaderamente revolucionaria, la novela de Márquez es comparable a los avances modernistas de James Joyce y Virginia Woolf, y al existencialismo fantástico de Franz Kafka.
En términos de estilo, abrió las puertas a nuevas formas de escribir, pero también descentralizó a Europa como corazón de la nueva literatura. La primera edición de la novela se agotó en cuestión de semanas, algo inaudito para un autor latinoamericano.
Se le llamó alternativamente “la Biblia” o “el Quijote” de América Latina, y García Márquez fue alabado como un nuevo Miguel de Cervantes. El éxito del libro preparó el terreno para que el escritor recibiera el Premio Nobel de Literatura en 1982. La novela ha vendido más de 45 millones de ejemplares. García Márquez, fallecido en 2014, es uno de los autores en lengua española más traducidos del mundo.
Cien años de soledad también ha inspirado a una generación de autores de realismo mágico de fama internacional, como Salman Rushdie, Isabel Allende, Eka Kurniawan y Haruki Murakami.
Hay mucho más que decir sobre este libro: desde la influencia de William Faulkner (la trilogía Snopes de Faulkner tiene lugar en un condado ficticio modelado a partir de uno real, y la genealogía de la familia Snopes se ramifica detalladamente como los Buendía) hasta el grupo de jóvenes autores latinoamericanos de los años noventa que rechazaron Cien años de soledad e iniciaron el movimiento “McOndo” para oponerse a ella (un juego de palabras entre “McDonalds” y “Macondo”).
La novela ha envejecido bien, en general. Hay observaciones sobre los roles de género y la homosexualidad, por ejemplo, que rechinarán entre los lectores contemporáneos, pero que evidencian no sólo la época y el lugar en que fue escrita (Ciudad de México en los años sesenta), sino los tiempos y lugares evocados en la ficción de García Márquez. Puede que muchos no estemos de acuerdo con estos puntos de vista, pero son una crónica (aunque ficticia) de cómo pensaban muchos latinoamericanos sobre estos temas.

Pablo Arellano/Netflix
Durante mi reciente relectura reflexioné principalmente sobre cómo García Márquez mantuvo a lo largo de su carrera que en sus novelas escribía sobre la realidad, no sobre la magia.
En La fragancia de la guayaba, una serie de entrevistas entre García Márquez y el periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, explica: “no hay una sola línea en mis novelas que no esté basada en la realidad”. La realidad, dice, “no se limita al precio de los tomates y los huevos; la vida cotidiana en América Latina demuestra que la realidad está llena de las cosas más extraordinarias”.
Según García Márquez, la realidad es mucho más mágica de lo que creemos, y el realismo no siempre es el vehículo adecuado para hacerle justicia; a veces se queda corto. La profundidad, la complejidad y el carácter maravilloso de lo cotidiano pueden requerir otros medios.
Y así, el realismo mágico de Cien años de soledad plantea otra cuestión, que no es exclusiva de América Latina sino aplicable a todos nosotros: si la magia puede ser cotidiana, ¿puede lo cotidiano ser también mágico?
Ese es el reverso tácito y esperanzador de la novela de García Márquez, que lo mágico puede ser una cuestión de percepción. Podemos encontrarlo en una semilla, en el olor del chocolate o en el milagro de nuestra existencia como primates hechos de polvo de estrellas, brevemente unidos por la autoconciencia y, si somos lo bastante afortunados, por el amor, que, según García Márquez, es la antítesis de la soledad.
Gabriel Garcia Ochoa, Global Studies, Translation and Comparative Literature, Monash University
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
--
--




